10 Jun La Ciudad de las Ciclovías
Alzó el brazo y dijo sus últimas palabras con dificultad:
—Kiki, guárdalo antes de que tu madre nos vea.
Su nieta, que se encontraba trabajando desde la computadora, dejó a un lado sus labores para sentarse junto al anciano, quien, en su lecho, respiraba con dificultad. La ciudad había sido víctima de un cruento virus y aunque muchos se salvaron, las secuelas solo les permitieron un tiempo corto y agónico de existencia. Tomó el libro y comenzó a hojearlo.
—Es hermoso, ¿cómo los llamaban?, ¿árboles? —preguntó.
No hubo respuesta, el abuelo se liberó del mundo físico para descansar en los jardines de la bondad. Madre e hija lloraron mientras veían la borrosa escena de las bicicletas fúnebres partir. Cuando alguien fallecía, atravesaba los muros hacia un rumbo incierto. Nadie sabía dónde descansarían sus restos al morir. En cada muerte había una sensación de vacío y no existía algo tal como cementerios en la Ciudad de las Ciclovías. No conocían la tierra, por tanto, nadie podía ser enterrado en ella.
Dejó a su madre a solas para subir hasta la azotea. El horizonte era un muro gigante cuya sombra abrazaba la imponente ciudad gris, ramificada por una gran ciclovía que se extendía por doquier. La bicicleta era el único medio de transporte permitido para la población.
Inhaló y exhaló buscando la calma. Cerró sus ojos y empezó a meditar. Visualizó algo inusual: un paraje totalmente desconocido. Se encontraba en un lugar húmedo y oscuro rodeado de piedra, frente a ella había una abertura sobre la que una cortina de agua caía ferozmente. Kiki no sabía dónde estaba, jamás había visto algo semejante. El sonido constante del agua hacía su meditación cada vez más intensa. Un torbellino de luz dorada comenzó a emanar desde la entrada hasta fundirse con su frente.
—Ven —susurró una voz.
Abrió los ojos de inmediato. Sintió temor, pero también una profunda paz. No era usual para ella ver imágenes tan nítidas durante su práctica de meditación. Su madre la interrumpió.
—¡Kiki! ¿Qué significa esto? —preguntó sosteniendo el regalo de su abuelo—. ¿Acaso no tengo suficientes problemas? No podemos tener nada que no esté autorizado, ¡podríamos ir a prisión!
—Solo es un libro de árboles o algo así, creo…
—¡¿Árboles?! ¡¿Crees que necesitas árboles?!
—Madre, no te preocupes, me desharé del libro.
Tomó su legado y se escabulló a la habitación. Quería leerlo, pero estaba en un idioma extraño. El libro, de bordes amarillentos, le mostraba paisajes que daban cuentan de la majestuosidad de la naturaleza. Tenía hermosas imágenes de vegetación y animales silvestres. Kiki estaba fascinada con aquella obra de arte divina. Los colores de cada escena llevaron su mente al paraíso. No tenían ninguna semejanza con su opaca ciudad. Se preguntó si aquello existiría. Deseó enormemente ser parte de esos asombrosos templos naturales. Se quedó mirando una fotografía por varios minutos. Atónita, advirtió que se trataba del lugar que había aparecido durante la meditación. Estaba convencida de que era el mismo sitio. Recordó esa tersa voz llamándola.
Después de trabajar se sentó en la azotea y miró cómo se abrían las puertas de la ciudadela a los lejos. La idea de salir de la urbe y conocer el mundo exterior se había transformado en una verdadera obsesión. Debía planearlo todo para que nadie notara su ausencia. Adelantó el trabajo de un mes en tres intensos días e ideó un sistema que diariamente liberaría la información de forma automática, y registraría su asistencia vía telemática. Estaba decidida.
—Estaré perdida si hay un apagón.
Observó que la puerta de la muralla se abría solo en ciertas ocasiones, como la entrada o salida de suministros, muertes o la llegada de autoridades. La opción de los suministros le pareció más viable, tenían una frecuencia de entrada y salida diaria en horarios determinados. Era difícil predecir cuándo saldrían las bicicletas fúnebres o se daría la visita de personas importantes. Debía entrar en un carro vacío y salir junto a las bicicletas de carga.
Su madre trabajaba largas horas por videollamada resolviendo problemas de posventa de un almacén. Su intensa labor no le permitió darse cuenta de que Kiki había emprendido un osado y prohibido viaje. Kiki decidió caminar para no dejar rastros, ya que, de lo contrario, se vería obligada a abandonar su bicicleta en algún lugar y aquello sería sumamente sospechoso. Cada bicicleta tenía un número de identificación y era posible monitorear su trayecto.
Caminó largos minutos hasta llegar a la única avenida que, como una gran arteria, cruzaba y conectaba la ciudad. Comenzó a notar que su cuerpo sudoroso quería llevarla de regreso a casa. Debía actuar con naturalidad o se percatarían de su presencia. Sabía que las bicicletas de carga llegaban llenas por la mañana y se iban vacías por la noche. Siempre era la misma rutina. Estas operaciones se hacían en uno de los edificios más altos e imponentes de toda la ciudad. Muchas personas trabajan allí. Aunque Kiki pensó que la multitud facilitaría las cosas, no sabía cómo era el edifico por dentro.
Una mujer estacionó su bicicleta y con dificultad tomó un bolso pesado. Intentó llevarlo al hombro, pero desistió atribulada y lo dejó en el suelo.
—¿La ayudo? —preguntó Kiki audazmente.
Fluyendo como el agua, y con el peso en sus hombros, consiguió entrar en las instalaciones evadiendo toda la seguridad. Aquella mujer la presentó como su ayudante. Kiki se despidió rápidamente sin permitir mayor interacción que la gratitud. Regresó al ascensor y presionó varias veces el botón del subterráneo donde figuraba la imagen de una bicicleta arrastrando un carro. No sabía exactamente qué encontraría allí. Alejada de la característica tranquilidad y disciplina con la que acataba las normas establecidas sin cuestionárselas, rechazó su vida que había sido tan gris como los muros de cemento. El ascensor descendió. No había espacio para las dudas. Las cámaras de seguridad ya la tenían.
Cientos de bicicletas yacían estacionadas. Caminó unos metros y encontró las bicicletas de carga. Aceleró el paso, solo debía entrar en un carro y esconderse.
—¿Quién eres? —la frenó una voz áspera.
—Estoy buscando la salida… —dijo Kiki y lo observó sin encontrar su rostro.
—La salida no es por aquí —dijo secamente detrás de su máscara negra—, vete de inmediato.
—¿Por dónde puedo salir, señor? —preguntó intentando esconder su pánico.
—Por donde viniste, niña.
Regresó nerviosa. Había aparecido de la nada. Era uno de los conductores de las bicicletas de carga, su aspecto era inconfundible: llevaban uniforme negro y una capa roja. No se les veía el rostro ni parte del cuerpo alguna, nadie nunca los había visto. A Kiki le pareció que tenía una voz aterradora, no era algo normal. Escuchó una puerta y advirtió que el conductor había salido del lugar. Corrió hasta llegar nuevamente a los carros de carga y se encerró.
Al llegar la noche, y como era habitual, el grupo de suministro emprendió la marcha. Kiki había logrado atravesar las murallas por primera vez en diecinueve años. Advirtió que algunos conductores empezaban a separarse y tomar rutas diferentes. Estaba muy atenta a todos los sonidos y conversaciones que pudiese oír.
—Todavía apesta a humano —reclamó una voz.
—Debe de ser tu traje, hoy el edificio estaba atestado.
—No lo soporto. Estoy cansado, me pesa el carro.
Kiki quedó estupefacta. Aunque era una muchacha delgada no había previsto que su peso podría delatarla. No comprendía qué querían decir con eso de olor a humano. Se rumoreaba que a estos ciclistas misteriosos se les había encomendado el control de todo lo que entraba y salía de la ciudad debido a que tenían un agudo sentido del olfato, pero ¿qué eran realmente?
Miró a través de un orificio ubicado bajo el cierre por donde se colaba algo de luz. Logró divisar los grandes focos que iluminaban la ciudad, que prontamente se volvieron un punto perdido en la inmensidad. El viento levantaba tierra que se desprendía de las huellas de aquellos neumáticos. Kiki sostenía firmemente un popular cilindro que contenía un gas irritante. Las mujeres lo guardaban en secreto para cegar a los hombres acosadores. Era su única arma en esta aventura y la usaría como mecanismo de defensa.
—Hoy debo ir a Krobalt. Aquí nos separamos, sigue tu camino por el bosque hasta llegar a Nekrum.
Esta división le dio más esperanzas a Kiki. No sería un enfrentamiento de dos contra uno. Se internaron en las profundidades del bosque siguiendo la ciclovía. Kiki abrió el cierre de la puerta y saltó hacía los arbustos con ímpetu. Aunque el escalofriante ser iba a toda marcha, escuchó el extraño sonido que alivió su carga. Se detuvo unos metros más adelante. Podía olfatear el aroma de la joven. Se acercó hasta los matorrales donde ella se encontraba oculta y rasmillada. Dio un repentino y sagaz zarpazo entre las hojas y sacó a la muchacha por el cuello. Pero ella no iba a permitir ser asfixiada. Aunque no podía ver su rostro, presionó el gatillo de su arma secreta lanzándole gas en la zona del rostro. Kiki cayó, mientras el depredador aullaba como una bestia herida.
Corrió desviándose del sendero y se internó en la espesura. No miró atrás. Mientras tuviera piernas no se detendría. Seguiría hasta el final hasta encontrar el sentido de su existencia. Tropezó y cayó en un charco de lodo. Tenía miedo, pero estaba en éxtasis al mismo tiempo. Su aroma se había perdido en el barro y ahora nadie podría seguirle el rastro. Exhausta, se sostuvo en un árbol. Admiró su corteza y altura. Recordó a su abuelo y comprendió por qué le había dado ese libro. Él quería que ella supiera la verdad respecto al mundo. La vida no se limitaba a vivir encerrados en una jaula de cemento.
Un sonido familiar acarició sus orejas. Caminó hasta encontrar el origen. Estaba frente a frente con la cascada de su visión. Subió por las rocas hasta internarse en una cueva.
—Has venido a este bosque para que tu especie alcance la libertad —dijo una voz que acababa de despertar—, la reconexión con la madre tierra es inevitable.
Se acercó una diminuta criatura. Estiró su frágil cuerpo peludo y se irguió en dos patas. Se comunicaba por telepatía.
—Debo confesar que estuvimos heridos mucho tiempo, pero en nuestro corazón no debe existir algo tal como el rencor. El odio cansa y nos sustrae lentamente el alma amorosa. Estamos listos para empezar de nuevo.
Kiki se agachó hasta quedar a su altura. Nunca había visto un animal, ni siquiera sabía que existían. Lo miró a los ojos y la invadió una sensación de tranquilidad.
—Estoy aquí como pediste. Por favor, déjame cumplir mi destino.
La criatura alzó sus pequeñas patas y le entregó una bolsa tejida con fibras de hojas y una botella de arcilla.
—Sembrarás estas semillas bajo los muros y las nutrirás con el agua sagrada de esta cascada. No pierdas más tiempo. Anhelo el día en que volvamos a ser amigos.
Kiki despertó en su habitación. Aturdida, creyó en un principio que todo había sido un vívido sueño. Su madre la llamó para desayunar. Cuando se percató de que sobre su escritorio yacían la bolsa de semillas y la botella su corazón dio un vuelco.
—No, no fue un sueño. Debo cumplir mi promesa. Nos liberaremos de esta ciudad gélida. Correremos por el mundo verde bajo la luz del sol, nuestras manos abrazarán las cortezas de los árboles y nos bañaremos en el lodo.
Apenas bajó las escaleras, la puerta de entrada se abrió abruptamente.
—Traemos una orden de arresto para Kirian Kizder, alias Kiki. Se le acusa de fuga, abandono de labores, atentados contra la autoridad y traición.
Seguida de los ruegos y llantos desesperados de su madre, fue conducida a prisión y condenada a muerte. Se ejecutaría la pena al cabo de tres días. Pero llevaba entre sus ropas su propósito.
—Quién iba a decirlo, Kiki —saludó un joven desde el otro lado de la mesa.
—Gracias por venir a verme, Ichi. Es bueno verte antes de morir —le dijo Kiki mientras advertía que solo había un guardia.
—No bromees, es realmente triste que hayas desperdiciado tu vida de esta forma —le dijo Ichi moviendo la cabeza de lado a lado.
—Necesito tu ayuda —le susurró, percatándose de que el guardia miraba hacia el pasillo por la ventana de la puerta.
—¿Qué planeas? Es muy difícil escapar de este lugar —preguntó interesado.
—Ichi, sé que te va a parecer una locura, pero quiero que rodees las murallas y vayas sembrado estas semillas. Ponlas en los orificios que encuentres en el cemento. Después riégalas con esta botella.
—No, ni siquiera sé qué significa sembrar.
—Por favor —suplicó—, es lo único que pido antes de irme a los jardines de la bondad.
—Está bien, Kiki, lo haré por ti —aseguró guardando todo en los bolsillos de su pantalón—. Te extrañaré mucho, ¿sabes?
A la mañana siguiente, Ichi avanzó bordeando los muros. Mientras pedaleaba sentía que el gris era aún más oscuro al recordar que Kiki se iría para siempre. ¿Había alguna fórmula para asimilar una situación tan repentina? Eran amigos desde que eran bebés. Sus sentimientos habían estado dormidos hasta ahora. Su serenidad, que parecía innata en él, se evaporó deslizándose por sus mejillas.
—Ella siempre fue diferente, como si percibiera las cosas que no podemos ver.
Era un pedido extraño y sería sumamente cauteloso. No era una tarea sencilla y le tomaría todo el día recorrer la totalidad de los muros. Lo hizo, no podía negarse a su última voluntad. Pedaleó y pedaleó. Se detenía cada cierta distancia para colocar las semillas y vertía unas gotas de agua. Regresó a su casa al anochecer.
La ciudad se despertó sacudida por un sismo de raíces furiosas. Grandes árboles se irguieron levantando y quebrando el pavimento. Crecieron impetuosa y salvajemente. Los troncos eran gruesos y las raíces largas. El remezón destruyó algunos edificios. Todos salieron a las ciclovías consternados. Los pensamientos rígidos también se agrietaron. La tierra vio la luz y pronto las cortezas empujaron los muros, que cayeron iluminando la ciudad húmeda y aislada. Se tomaron de las manos mientras veían que todo florecía por doquier y el sol saludaba sobre las montañas. Los pinos nevados sobre la hierba indómita y los riachuelos se transformaron en lágrimas de esperanza. Todo tipo de animales se acercaron a las ruinas, mirando a los humanos en sus miserables y desconectadas vidas.
—Los hemos perdonado.

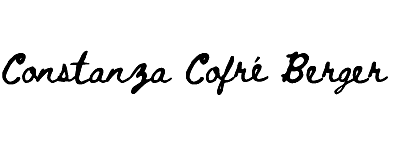
Sin comentarios