18 Mar El príncipe Kelebek
Ahogó la pluma. Tenía tinta salpicada en las mejillas y su mano se estremecía en los trazos que vagaban por los laberintos más secretos de su corazón. Creía que aquello le ayudaría a develar el momento en que decidió olvidarse de sí mismo. Aislado en la torre más alta de la Casa Real, añoraba secretamente el regreso de las mariposas.
De su infancia, el pequeño príncipe heredero recordaba dos cosas: la primera, que jugaba y corría entre cientos de mariposas; y la segunda, que su destino, gustos y linaje ya habían sido elegidos por otros. A los siete años conoció a su prometida, la princesa, a quien detestaba. Cada visita era una tortura y una sentencia de muerte para él y los hermosos insectos que batían las alas intentando esquivar los manotazos.
Cuando el príncipe Kelebek dormía, las mariposas formaban coloridos lienzos extendiéndose por los marcos de las puertas y ventanas, si es que no habían conseguido entrar a su cuarto, e incluso colgaban sus crisálidas bajo los muebles. En aquella época, y hasta antes del fatal acontecimiento que las hizo desaparecer, solía tener sueños vívidos donde le transmitían imágenes de parajes desconocidos.
Las flores del manzano abrieron sus pétalos «esa mañana» y junto a la brisa traviesa un grupo de mujeres atravesó el jardín para ofrecerse a trabajar en la Casa Real. Desde el salón, el príncipe de dieciocho años observó la frecuente escena y, desinteresado, continuó hojeando una novela extranjera. Le hizo regresar la mirada una ovación y vio como una de las mujeres sostenía con naturalidad las mariposas entre sus palmas. Se levantó y se acercó con los ojos bien abiertos, como si hubiese encontrado por primera vez en el mundo a alguien de su misma especie. Ella traía puesto un vestido de algodón, largo y desgastado, bajo una chaqueta de lana y unos botines de cuero bordados. Su piel le pareció una mezcla de seda y pétalos de rosa. Estaba fascinado ante tal espectáculo. Una de las mujeres, cuya boca emitía una peculiar risotada, le hizo una reverencia y jaló bruscamente a la otra para perderse rápidamente de vista por las puertas de servicio.
Ella se alejó arrastrada por aquel tumulto ruidoso, junto a una mariposa azul que seguía prendida de su cartera. Sus ojos se encontraron por un instante. Su largo cabello, castaño y liso, resaltaba su semblante con un par de trenzas. Después de tomar el carboncillo, un montón de papel dio cuenta del sinnúmero de bocetos que buscaban retratar cada ángulo del inusitado encuentro. Temía que el tiempo se atreviese a tocar y desfigurar sus recuerdos. Los barcos en su interior lanzaban fuegos artificiales y recorrían su abdomen en un sutil cosquilleo. Quería recorrer y explorar sus nuevos sentimientos, encallar y conquistar la isla.
Su madre lo sustrajo de aquel universo extático cuando le anunció que iban a comenzar los preparativos de su boda, que se celebraría durante la próxima primavera. Silente sobre la hierba, se apoyó en la corteza mientras las mariposas se acomodaban, como de costumbre, en su cabeza y extremidades. Trataba de ser racional y quitar con pinzas la mirada de aquella mujer de sus pensamientos, pero también, cuando llegaba el momento en que sus ojos atrapaban los suyos, experimentaba un sentimiento tan puro que no lograba convencerse de que debía abandonarlo. Con la repulsiva imagen de la emoción que todos sentían ante su matrimonio, empezó a desgarrar el pasto como si quisiese enterrarse en el fondo de la tierra.
Bajo las nubes e ignorando los susurros de los sirvientes, aquella mariposa azul regresó a casa. Se posó en su nariz. Él sabía que era la misma, podía reconocer el lunar amarillo sobre su ala derecha. Se incorporó sosteniéndola sobre su dedo índice, y advirtió que, entre sus patas, traía un pequeño pergamino que decía:
¿Me recuerdas?
Sostuvo el papel entre sus dedos releyéndolo desde todos los ángulos, ¿lo habría confundido con otro? Tenía que averiguar si era ella. Entró a su habitación y, cerrando la puerta, tomó del cajón una pequeña y colorida pluma de colibrí. La sumergió en la tinta e hizo una prueba. Cuando encontró la cantidad de tinta adecuada para escribir una carta de proporciones diminutas que siguiese resultando legible, escribió y enrolló cuidadosamente el pergamino atándolo con un hilo dorado. Lo levantó entre sus dedos y la mariposa, sosteniéndolo entre sus patas, emprendió el vuelo.
¿Nos conocemos?
Un sueño que había tenido cuando era un niño comenzó a volverse recurrente. Estaba en un lugar profundo, no podía moverse y la tierra caía sobre él. Una mano fría y amoratada sostenía la suya. Crecía la hierba salvaje ensombreciendo el nacimiento de las flores y una mariposa azul lo sobrevolaba. Escuchaba lamentos y oraciones. Despertaba ahogándose y su cuerpo parecía un pedazo de hielo. Se contraía al intuir que había un asunto pendiente, y aunque no lograba recordar qué, la sensación de un vacío lo atravesaba como una lanza.
La mariposa regresaba sin respuestas. Replicó el boceto de su rostro en una pequeña versión, y como tampoco hubo novedad, se atrevió a enviarle una tercera carta con uno de los cientos de poemas que a esas alturas le había escrito:
Rostro de seda
néctar en el desierto
mi dulce flor.
Cerró los ojos y se miró a sí mismo.
—¿Por qué estás tan afligido, tan obsesionado y tan sombrío?
—Creo que he olvidado algo importante…
—¿Qué podría ser más relevante que vivir el presente?
—No lo sé…
—¿Dónde te gustaría estar?
—Ya sabes, cuando veo la flota partir a lo lejos, una parte de mí también se va con ellos, pero ahora…
—¿Estás enamorado?
—Sería prematuro aventurarme a creerlo, ¿y qué es el amor?
—¿Y qué te detiene para descubrirlo?
—Mi padre, mi madre, mis responsabilidades de futuro heredero. Si me atrevo a cruzar el umbral y me asesinan, con ello también sucumbiría la esperanza de la dinastía.
—¿Desde cuándo te volviste tan importante?
—¿Y acaso no lo soy?
—¿Si lo fueras, no podrías elegir por ti mismo?
Recobró la vista con la amarga sensación de haber estado viviendo como una pieza inerte dentro de un tablero de juegos. Su aflicción se apaciguó cuando una mariposa azul de lunares blancos atravesó la ventana y se posó sobre su dedo al extenderle la mano.
Cuando reviso las páginas de mi alma
recuerdo lo que a tus ojos todavía es un misterio.
No sabía si le escribía en una especie de código o era un tipo de poesía demasiado profunda para su comprensión. Solo deseaba saber más de ella. Empezó a recibir con frecuencia las cartas de aquella mujer cuyo nombre desconocía, pero a quien, por la suave cadencia de sus versos, llamó Pamuk. Con cada nueva misiva se intensificaba en él una llamarada hasta entonces desconocida. Había una inusitada familiaridad en las palabras y expresiones, como un amor que se reencuentra después de la tragedia. Su última carta decía:
Aunque empezamos nuestras vidas separados
siempre llega el momento en que nos reconocemos de inmediato
pero mala suerte la nuestra que en cada florecimiento
nos arranca de la tierra una sombra.
Las mariposas azules habían desaparecido y ninguna otra parecía querer tomar el lugar de mensajera. Había transcurrido una semana sin que pudiese comunicarse con Pamuk, después de llevar durante meses una comunicación diaria. Pese a que ignoraba las escabrosas consecuencias, salió de la Casa Real. Recordó que el impostor se colaba con naturalidad en cualquier lugar tomando el aspecto de la gente común y, en el final de las páginas, siempre se salía con la suya.
Tomó una capa vieja que yacía olvidada por algún sirviente en el establo. Atravesó el portal de madera con una cesta en su regazo y por una moneda se subió a una carreta para llegar hasta la ciudad. Solo había ido en ciertas ocasiones, y siempre husmeando desde la ventanilla de la carroza, resguardado por el paso firme de un escuadrón.
Las horas se consumieron visitando puestos, tiendas y salones de té. Entre tantos rostros que se acumulaban llegando el atardecer, no halló el que amaba. A lo lejos, reconoció una risa explosiva; se trataba de una de las mujeres que se encontraba en el grupo de aquel día. La mujer se despidió de un hombre y retornó a su morada en las afueras. Tras la caminata que empolvó sus zapatos, dobló en dirección a una casa de madera oscura y musgosa. La recibió una mujer con una lámpara, probablemente su madre. No parecía haber nadie más.
Moviéndose entre los árboles, el príncipe continuó su paso dispuesto a regresar. Un griterío en la oscuridad cambió su ruta y se aproximó hasta una pequeña cabaña. Un hombre vaciaba un cajón lleno de lo que parecían libros, papeles y tinta sobre una fogata. «¡Sinvergüenza! ¡Maldita!», no dejaba de repetir. Cuando las llamas crecieron advirtió que en ese rostro húmedo habitaba Pamuk. El hombre, que se tambaleaba, bebió un poco más de aguardiente y se acercó con un cuchillo mientras vociferaba. El príncipe Kelebek dio un paso dispuesto a socorrerla. En ese instante, uno de los guerreros de élite de su padre lo jaló con fuerza por el extremo de la capa y lo hizo caer. Se puso de pie para volver a correr hacia Pamuk y lo golpeó con la cesta. Ante su insistencia, el hábil guerrero le asestó un veloz y certero golpe de dedos bajo las orejas que le hizo caer inconsciente.
Arrojado en un subterráneo, a veces lograba despertar y se veía en un charco carmesí. Sus dedos punzaban desnudos de uñas y su cuerpo era un prado de carne abierta. Sucumbía ante los flagelos de su padre, quien lo acusó de colaborar con el enemigo para quedarse con su imperio. No tenía respuestas para las interrogantes que trataban de buscar un rastro conspirativo. Aquello parecía una excusa para liberar su odio, que desde tiempos insospechados se acumulaba en sus nudillos. A ojos de su padre, solo se trataba de un inútil que era incapaz de cazar como un verdadero hombre y atravesar a los animales con la punta de la flecha. El príncipe no deseaba matar ni siquiera una hormiga. Aunque el emperador tenía más hijos con otras mujeres, para su pesar, el príncipe Kelebek era el único heredero al ser el hijo de su legítima esposa, la emperatriz; quien, además, no permitiría que fuese de otra forma, ya que así también aseguraba su futuro.
Pasó meses absorto en su lecho, vendado y creyendo que no conseguiría ponerse de pie jamás. Los barcos que pensó habían llegado a la costa, se estrellaron contra las rocas desapareciendo en las profundidades. Salió de su cama arrastrándose y tiró el libro del impostor a la basura con las páginas hechas trizas. Se movió como una oruga hasta el jardín, que lucía como una desolada extensión de pasto seco. Las mariposas se habían ido. Se lanzó dando vueltas por las escaleras, quedando a merced de los copos de nieve. Un grupo de sirvientes lo subió a una camilla.
Todavía no recogía sus pedazos cuando llegó el día de su boda y compartió cama con una mujer a la que nunca miró, quien, con los años, sin saber cómo ni con quién, fue capaz de concebir dos hijos. Extrañaba la soledad de su habitación de príncipe y prontamente se cambió a una habitación en lo alto de una torre, donde nadie interrumpiese sus pensamientos marchitos.
Después de largos años de existencia, el emperador dejó el mundo físico y, en ese momento, Kelebek asumió el trono. No tenía interés en continuar con los asuntos del reinado de muerte, y, además, su madre y su esposa parecían bastante ocupadas en ello.
Autoexiliado, ignoraba cuando llamaban a su puerta, y a quien se atrevía a fastidiar su tarde le arrojaba lo que encontrase: jarrones, libros, zapatos o lo que fuese. Su forma huraña y agresiva de relacionarse había devorado todo atisbo de aquel joven que, bajo las nubes, deseaba esfumarse entre el oleaje que lo aproximaría a conquistar las estepas y valles; parajes indómitos que esperaban todavía con ansia recibirlo sobre las suelas de sus botas de capitán.
Caminaba lento, arrastrando la pierna derecha, como si después de tantos años nunca se hubiera recuperado de aquella paliza. Verse a sí mismo dentro de su piel manchada y agrietada, con el poco cabello que aún le quedaba, le hacía pensar acerca de su efímera existencia. Dejó la pluma a un lado, esperando a que el papel se secase. Había completado la última página de su época oscura: «¿Será que me acerqué al amor algún día o solo fue un absurdo capricho que me arrastró a la muerte?».
Amaneció en el desierto y una anciana que comenzaba a trabajar en la Casa Real le llevó una bandeja de té decorada con una flor de manzano. La mujer levantó la tetera y mientras se deslizaba el agua vaporosa, toda la atención del emperador fue capturada por el rastro de una profunda cicatriz en su semblante cuya geometría se asemejaba a una mariposa. Sonrió. Su piel le pareció tan hermosa como la primera vez que la vio. Al recibir la taza sintió su mano fría rozar la suya, y recordó cuando la tierra cayó sobre sus cuerpos inmóviles, sepultándolos. Ella se sentó a su lado y, antes de hablar, una ráfaga de viento abrió las hojas de la ventana y un torbellino colorido como un arcoíris se posó en Kelebek. Las mariposas habían regresado.
—Ahora que sobrevivimos a la muerte y que nuestro amor permaneció como una lámpara encendida, dejemos atrás la oscura desdicha que nos ha marcado durante todas nuestras vidas.
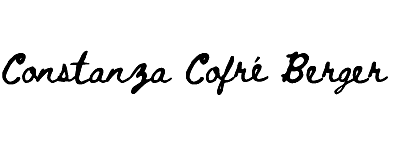
Sin comentarios